
Partes anteriores: Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta
El campeonato mundial de ajedrez de 1972 fue el acontecimiento deportivo más trascendente de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Generó mayor atención periodística que cualquier otro evento, incluidos los juegos olímpicos o el mundial de fútbol. Su significación política sobrepasó todo lo que hasta entonces podía imaginarse en una competición deportiva. Incluso las cúpulas gobernantes de las dos grandes superpotencias seguían cada acontecimiento al minuto. Medios de todo el planeta, ávidos de capturar cualquier detalle, se presentaron en Reikiavik, la pequeña capital de Islandia. Un modesto país, hasta entonces poco conocido pero, de repente, señalado en el mapa como sede de un choque de titanes entre el campeón mundial de ajedrez, el soviético Boris Spassky, y su ingobernable contrincante, el excéntrico y genial Robert James Fischer. El mismo Fischer que había saltado a las portadas de las grandes publicaciones durante el año anterior después de aplastar a tres rivales de primera magnitud con una demostración de superioridad jamás vista en los cinco siglos registrados de competición ajedrecística.
Cuando el match por la corona mundial está a punto de comenzar, Fischer no se ha molestado en subir a un avión. Es más, se niega a salir de su escondite en Manhattan. Por enésima vez, su presencia en una competición crucial pende de un hilo. A través de sus abogados, expresa el deseo de cobrar más dinero. El mundo entero contempla con pasmo y con desagrado su actitud, en apariencia fría y calculadora. Va a comenzar el acontecimiento deportivo del siglo y uno de los dos protagonistas no se digna aparecer.
El aspirante que no estaba allí
Los islandeses hemos hecho todo lo posible para organizar este campeonato y agasajar al campeón mundial, así como al aspirante. Pero el aspirante no está aquí. Y me temo que su conducta está poniendo a Islandia en contra de los Estados Unidos. (Discurso del primer ministro islandés en el acto inaugural del campeonato).
El campeón mundial opina que es un hecho inaudito en la historia del ajedrez el que esté aquí preparado para comenzar el match y, sin embargo, tenga que verse obligado a esperar al aspirante. (Discurso de la delegación soviética en el acto inaugural del campeonato).
El señor Fischer, con todos sus guardaespaldas y abogados, con su equipo de psiquiatras y asesores médicos, con sus pataletas y, sobre todo, con su agudo instinto publicitario, ha convertido el campeonato de este año en la noticia del momento. Y si el señor Fischer tiene algún criterio moral al que se aferra, es el de que lo más importante en este juego no es ganar, sino recaudar la mayor cantidad de dinero posible. (Michael Nicholson, corresponsal de la cadena británica ITN).
El día uno de julio, corresponsales de los cinco continentes cubren la ceremonia de apertura de la final del campeonato mundial de ajedrez, ya calificada por toda la prensa como «el match del siglo». El acto será registrado por cámaras y periodistas de todos los grandes medios, sí, pero se está pareciendo muy poco a la gran fiesta del ajedrez que se había estado anticipando con tanto ansia. Por el contrario, el ambiente está muy enrarecido. Predominan las caras largas, las expresiones de perplejidad y, por encima de todo, las muestras de fastidio cuando no de abierto enfado. Todos están allí: los directivos de la FIDE, las autoridades políticas islandesas, los miembros de la delegación soviética, el embajador estadounidense… todos excepto Bobby Fischer. A pocas horas del comienzo oficial de la final, continúa recluido en el apartamento de un amigo en Nueva York. Está arruinándole el festival al resto del planeta, que espera impaciente una fumata blanca por parte del pintoresco aspirante al trono.
Todos están indignados con su actitud. El campeón Boris Spassky expresa su descontento en un texto leído por la delegación de la URSS durante la ceremonia de apertura. Para ser más exactos, se trata de una carta de protesta cuidadosamente redactada bajo la supervisión de las autoridades soviéticas, pero que no deja de reflejar, al menos en parte, sus sentimientos. Dentro del mundillo ajedrecístico, es bien sabido que a Spassky le cae bien Fischer, pero esa simpatía no puede ocultar su irritación ante lo que considera una falta de respeto.
Por su parte, el primer ministro de Islandia se muestra todavía más duro y afirma que la ausencia de Fischer es una afrenta para su país, que está albergando el acontecimiento mediático más importante de toda su historia. El que Bobby no aparezca constituye un insulto a Islandia. El dirigente advierte de que esa conducta podría empeorar el antiamericanismo ya latente en la sociedad islandesa, de tinte muy progresista. La prensa internacional se muestra también muy despectiva hacia Bobby, en especial después de haber tenido que gastar respetables cantidades de dinero para enviar corresponsales a la isla, además de solucionar las carambolas logísticas que requiere el seguimiento de una competición que, en teoría, podría prolongarse durante semanas e incluso meses.
Ni siquiera los periodistas estadounidenses son demasiado benévolos con el penúltimo capricho de su gran estrella, que está resultando ser tan díscola como el otro deportista americano de fama internacional del momento, el controvertido boxeador Muhammad Ali. Fischer, con esto, refuerza la imagen de genio extravagante, egoísta y desconsiderado, para quien poco significa el honor deportivo. Incluso las más altas instancias políticas de las dos superpotencias se alberga opiniones claras al respecto: en el Kremlin se muestran soliviantados por la ausencia del aspirante, aunque en privado se regocijan ante la posibilidad de que el peligroso norteamericano no se presente a la final y Spassky retenga su corona sin lucha. En Washington, cómo no, contemplan con vergüenza ajena el desplante de su héroe nacional.
Pero, ¿por qué es tan importante para todo el planeta un campeonato en el que dos hombres se limitarán a mover unas piezas sobre un tablero? ¿Qué hace que el mundo entero esté tan pendiente de las sesenta y cuatro casillas, cuando hasta entonces el ajedrez había sido un deporte minoritario? ¿Qué es lo que está en juego?
La guerra fría sobre un tablero de ajedrez

En 1972, los EE. UU. y la URSS dominaban el mundo a su antojo, representando dos ideologías opuestas que pugnaban por imponerse para someter a sus dictados la mayor cantidad posible de países. Podría decirse que no existía una nación que no estuviese alineada, de un modo u otro, con uno de los dos bandos. Ambos países se encontraban enemistados desde 1945, aunque nunca se habían enfrentado de manera abierta en una guerra (más allá, claro está, de haber apoyado con mayor o menor discreción a distintos contendientes en cierto número de conflictos bélicos). La tensión acumulada tenía que liberarse de otras maneras, muy especialmente en una batalla propagandística sin fin.
El roce más serio entre las dos superpotencias, la Crisis de los Misiles de Cuba, había tenido lugar casi una década antes y ya no era un asunto de actualidad. Aunque la opinión pública había visto aquella crisis como una victoria estadounidense —no en vano le había costado su carrera política a Nikita Kruschev—, lo cierto es que, a nivel estratégico, la URSS había obtenido no pocas ventajas del asunto cubano, que compensaban la derrota propagandística. Además, en 1972, los Estados Unidos también estaban tragando sapos: su tremendo tropezón en Vietnam estaba poniendo en entredicho el prestigio de su maquinaria militar, atragantada con los comunistas del Vietcong, que estaban siendo apoyados por la URSS. Por otro lado, la política estadounidense estaba empezando a verse minada por una sucesión de escándalos que afectaban a varias de las instituciones más importantes del país. Así pues, los EE. UU. no podían seguir restregando la Crisis de los Misiles a su rival, porque tenían sus propios motivos de vergüenza.
Otro campo de enfrentamiento propagandístico lo había constituido la carrera espacial pero, si bien la llegada a la Luna había marcado una victoria final para los estadounidenses, los soviéticos podían presumir de haber triunfado en todas las etapas iniciales, desde poner en órbita el primer satélite hasta enviar el primer hombre al espacio. Además, la NASA y algunos de sus principales héroes, muy especialmente Neil Armstrong, se habían abstenido de politizar el alunizaje. Recalcaban, con mucha sensatez, que aquella victoria pertenecía a toda la humanidad, y así reconocían, aunque de manera implícita, que la llegada a la luna nunca hubiera sido posible sin las hazañas previas de los soviéticos.
Durante décadas, pues, el pulso entre las dos superpotencias se había librado mediante un inacabable intercambio de éxitos y fracasos en ambos lados, sin que pareciese haber un triunfador claro. El mundo necesitaba una catarsis, un enfrentamiento definitivo que sirviera para declarar, aunque fuese de manera puramente simbólica, cuál de los dos contendientes estaba por delante.
El deporte parecía un vehículo propicio para liberar parte de aquellas tensiones, especialmente a nivel propagandístico. Nunca han sido raros los ejemplos de eventos deportivos dotados de significación política. Por entonces, sin embargo, no existía una competición de interés masivo donde las dos superpotencias se enfrentasen en igualdad de condiciones. Los deportes más populares en EE. UU. (béisbol y fútbol americano) eran prácticamente inexistentes en la URSS. El fútbol europeo, el más popular entre los soviéticos, apenas era practicado, o siquiera conocido, por los estadounidenses. Lo más parecido a un enfrentamiento directo en un deporte mediático lo había proporcionado el baloncesto, juego que sí tenía mucho seguimiento en los dos países. Los choques entre ambas selecciones nacionales tenían un fuerte componente político, pero a nadie se le escapaba que el enfrentamiento resultaba desigual.
El baloncesto era un invento americano y los EE. UU. todavía estaban a años luz del resto del mundo. Tanto, que ni siquiera necesitaban enviar baloncestistas profesionales a las competiciones —por entonces el reglamento internacional no se lo permitía— y se imponían con facilidad recurriendo a sus jugadores universitarios. Todo el mundo tenía claro que, si los soviéticos albergaban alguna posibilidad de vencer al combinado estadounidense, era debido a la ausencia de los profesionales de la NBA. Algo muy similar sucedía con el boxeo, un deporte universalmente apreciado y muy popular en ambas naciones también, pero donde la hegemonía estadounidense era de nuevo casi total, sobre todo en la categoría de los pesos pesados, la que mayor interés despertaba entre el público. También estaban los juegos olímpicos, pero en ellos, dejando aparte el baloncesto, había un conglomerado demasiado heterogéneo de deportes demasiado minoritarios para ofrecer esos grandes momentos de catarsis colectiva ante las tensiones de la guerra fría.
Lo curioso es que, antes de la candidatura de Fischer, ganada con tanta brillantez durante 1971, el ajedrez había parecido el medio menos indicado para escenificar esa catarsis. Primero, por su carácter minoritario en Occidente y en prácticamente todas partes del mundo excepto la URSS y algunos de sus países satélite. Y segundo, porque el dominio soviético había sido tan aplastante desde el final de la II Guerra Mundial, que nadie había albergado la menor esperanza de desalojar a los rusos del trono. Desde 1948, todos los campeones mundiales y todos los aspirantes sin excepción habían provenido de la URSS, siempre formados en aquella imparable máquina de producir talentos que era la escuela soviética de ajedrez. Ni un solo jugador occidental o de otra procedencia había conseguido colarse en una final mundial. Nunca, ni uno solo. De hecho, la propaganda soviética utilizaba el juego-ciencia como demostración de la superioridad de su sistema educativo, de sus valores y de la formación intelectual de su pueblo. En la URSS los ajedrecistas eran auténticos ídolos, estrellas mediáticas que contaban con todo el apoyo gubernamental y que ejercían un dominio insultante sobre los ajedrecistas del resto del planeta.

El ascenso de Bobby Fischer, no obstante, había cogido a la URSS por sorpresa. Como narrábamos en episodios anteriores, los soviéticos no negaban que Fischer era un genio a su manera, e incluso admiraban —con creciente discreción, eso sí— la manera en que había conseguido equipararse a la élite soviética por medio de un inaudito trabajo en solitario. El que su entrenamiento tan heterodoxo y tan alejado de la preparación ultra profesional de los Maestros rusos, lo hubiese conducido a una final mundial, era algo que rompía todos los esquemas. En la URSS siempre habían tenido tendencia a infravalorar el potencial de Fischer, a lo que el propio Bobby había ayudado saltándose voluntariamente dos de las competiciones mundiales que se celebraban cada tres años. De hecho, no había aparecido en la máxima instancia del ajedrez desde que era un adolescente. El Bobby de 1972, sin embargo, tenía ya poco que ver con el de 1962. Diez años atrás, a sus diecinueve años, no había podido con los rusos. A ahora, con veintinueve, se había convertido en una severa amenaza. Había barrido a todos los mejores jugadores del mundo. Únicamente el campeón Boris Spassky seguía erigiéndose como un obstáculo en su camino.
En tres lustros, Fischer había pasado de ser amigo a enemigo. Al principio, los ajedrecistas rusos lo habían considerado un hijo adoptivo, porque Bobby comenzó su precoz carrera como un discípulo más, aunque a distancia, de la teoría ajedrecística soviética, un detalle que no negaba ni él mismo. Es más, durante sus primeros años, el pueblo de la URSS lo había mirado con simpatía: el haberse convertido en Gran Maestro a los quince años fue una hazaña sin precedentes. Bobby hablaba ruso, aunque no muy bien. Entonces, poco importó que fuese estadounidense. Los habían demostrado un considerable cariño por él, hasta el punto de que hasta las autoridades comunistas habían tenido el detalle de invitarlo a Moscú, para agasajarlo como a una estrella soviética más. En aquellos años en que el ajedrez no tenía significación política, la URSS mostraba más respeto y admiración por Bobby de los que Bobby recibía en su propio país.
Fischer, que nunca se casaba con nadie, pronto empezó a mostrar síntomas de ser más bien un «hijo desnaturalizado», como decía Pablo Morán en uno de sus recomendables libros sobre el americano. A los diecinueve años, recordemos, había desafiado al establishment soviético denunciando públicamente los manejos irregulares de los Maestros rusos en la alta competición. Eso lo convirtió, al menos en el ámbito de la propaganda, en el enemigo público número uno de aquel ajedrez comunista con el que él mismo había aprendido a jugar. Desde ese momento, la prensa de Moscú lo trató con paternalismo y condescendencia, cuando no con un abierto desprecio. Sin embargo, en EE. UU., esa misma actitud lo había convertido en prototipo de héroe americano, casi de película: individualista, hecho a sí mismo, enfrentado en solitario a todo el batallón de profesionales soviéticos. El niño pobre de Brooklyn que, con la única ayuda de su talento y su fortaleza de carácter, estaba desafiando a todo un sistema.
En 1971, durante aquella marcha aplastante hacia la final en la que Fischer había humillado de manera jamás vista a tres de los mejores jugadores del mundo, incluyendo a dos Maestros rusos (Mark Taimanov y el excampeón mundial Tigran Petrosian), la condescendencia soviética se resquebrajó. Las posibilidades de victoria para el estadounidense ya no eran desdeñables. Incluso había quien lo consideraban el favorito para la final. Cierto era que nunca había ganado al campeón, Spassky, ni una sola vez durante toda su carrera. Pero la estadística demostraba que, en general, su juego había llegado a ser tan potente como el del vigente rey del ajedrez, si acaso no más potente.
Así que en Moscú, por más que quisieran mantener una pose de confianza de cara al exterior, se habían disparado todas las alarmas. Los comisarios políticos y hasta el KGB comenzaron a acosar a los ajedrecistas soviéticos, especialmente a Boris Spassky y su equipo de ayudantes. El Kremlin quería que el campeón les garantizase la victoria, tan importante para mantener el estatus propagandístico del régimen. El campeón, irritado y atónito, no entraba en el juego. Se mostraba indignado por las exigencias del Partido Comunista: «Esto es un deporte, ¿cómo quieren que les garantice la victoria? Nadie puede garantizar una victoria en el deporte». Spassky afirmaba que se encontraba en condiciones de defender el título, pero se negaba a hablar de un 100% de probabilidades de ganar. Actitud lógica y razonable, cabe añadir. Sin embargo, eso no satisfacía al Partido. El Partido quería lo imposible: asegurarse de antemano que el trono mundial no acabaría en manos de un estadounidense, lo cual constituiría una debacle mediática y política descomunal. Como resultaba imposible firmar un seguro anti-Fischer, los mandamases de Moscú estaban cada vez más nerviosos.
El mundo libre necesita a Fischer
En los Estados Unidos, mientras tanto, se había desatado la locura. Hasta entonces, el ajedrez había tenido un seguimiento muy limitado, por más que la fuerte personalidad, los récords y la peculiar biografía de Fischer lo hubiesen convertido en una figura muy famosa desde su infancia. Cuando logró clasificarse para la final, sin embargo, se desencadenó una auténtica ola de histeria en torno a su persona. Eso lo convirtió, para sorpresa de muchos, en el bastión de Occidente, en el primer espada del mundo libre. Era el hombre que pretendía derrotar a los rusos. Nada menos.

La prensa lo perseguía allá donde estuviera, aunque en la mayor parte de ocasiones conseguían poco más que irritarlo y provocar que se mostrase aún más huidizo. Recibía constantes llamadas telefónicas, incluidas incontables proposiciones de admiradoras femeninas —aunque él, que no desdeñaba la atención del sexo opuesto, continuaba con sus preocupaciones a la hora de encontrar una pareja estable que no lo quisiera únicamente «por ser Bobby Fischer»—, y de muchas empresas que querían hacerse con sus servicios para campañas publicitarias, a lo que se negaba siempre con abierto desprecio. Es muy célebre la anécdota de una marca de champú que le ofrecía una considerable cantidad de dinero por prestarse a anunciar su producto: Fischer, antes de responder, pidió una muestra del champú que debía anunciar. Poco después respondió con una carta en la que decía: «su producto es una porquería, éticamente no puedo anunciar esto».
Le molestaba mucho el acoso periodístico, pero sí concedió diversas entrevistas a periodistas contrastados, entre ellos el famoso presentador Dick Cavett. Eso nos dejó un interesantísimo documento en el que Fischer se muestra inusualmente relajado y sonriente. También parece mucho menos ingenuo que en aquella otra entrevista televisiva concedida diez años antes y en la que había soltado todo cuanto le pasaba por la cabeza, causando escándalo con algunas de sus opiniones. Ahora se mostraba más cuidadoso con sus palabras —etapa rara en su vida, como ya sabemos— aunque no hubiese desaparecido del todo su lado más naive.
Él mismo dijo durante aquella escueta pero reveladora entrevista que «no he cambiado demasiado, solo que ahora me manejo un poco mejor con la gente y con la prensa». Sea como fuere, aquel Bobby afable se parecía más al que conocían las personas de su círculo. Siempre que estuviese de buenas, claro está. Todavía no era el fanático monotemático de épocas posteriores y su inmenso carisma, que desprendía sin pretenderlo, tenía cautivado al público. Varias cosas se traslucen en la entrevista, en especial cuando interpretadas a la luz de lo que conocemos de su biografía. Por ejemplo, cuando Cavett le pregunta si se gana dinero con el ajedrez, Fischer responde: «podría ganarse más dinero… pero va mejorando».
Lo que no cuenta, aunque hoy lo sabemos, es que luchaba contra viento y marea, casi siempre en detrimento de su propia imagen personal, por obtener condiciones económicas más justas para los ajedrecistas. Incluso el campeón Spassky lo llamaba «el presidente de nuestro sindicato». Cuando Cavett le dice que la gente espera ver a un ajedrecista bajito con gafas y se sorprende al encontrar a un tipo con espalda de nadador y hechuras de atleta, Fischer defiende la importancia de mantenerse en buena forma física para el ajedrez, algo que el público del plató se toma a broma (para sorpresa del propio Fischer) pero que hoy constituye un fundamento básico para cualquier campeón de ajedrez. También vemos que, como de costumbre, señala la importancia del trabajo duro, además de admitir que hasta que no consiga el título, «no tengo demasiada vida más allá del ajedrez». Y cómo no, manifiesta su feroz espíritu competitivo:
—¿Cuál es el mayor placer del ajedrez? ¿Cuando ves al rival en problemas?
—El mayor placer es cuando destrozas su ego.
—¿De verdad?
—Sí. (risas)
Transformado en el nuevo Albert Einstein, su popularidad a nivel mundial alcanzó cotas con las que únicamente podían compararse deportistas como Muhammad Ali o Pelé. El carisma es algo que no se puede fabricar y la prensa encontró un filón en Fischer. Su figura inspiró a miles de nuevos aficionados al ajedrez: las licencias en las federaciones de muchos países se dispararon, así como las ventas de tableros y de manuales. De repente, el sueño de muchos padres era el tener un Bobby Fischer en casa, porque su nombre se había transformado en sinónimo de genio. Naturalmente, la prensa occidental y el Gobierno de los EE. UU. no se reprimieron a la hora de explotar la posibilidad de asestar un doloroso golpe a la URSS allá donde más le dolía.
El juego de los escaques, cuyas virtudes había glosado el mismísimo Lenin, formaba parte fundamental de la ideología soviética desde la Revolución de 1917. Ajedrez y URSS eran casi sinónimos. Ahora era un estadounidense, nada menos, quien amenazaba con destruir aquella hegemonía. ¿Qué más se le podía pedir al asunto? Fischer, con su afición al pinball, a la música rock y a la Coca-Cola. Fischer, con su inconfundible acento de Brooklyn. El chaval que había crecido a cuatro pasos de un estadio de béisbol, que había jugado en los tableros al aire libre de Manhattan. Alto, imponente, intrigante. Un campeón genuinamente americano que parecía diseñado a propósito para el regocijo de los medios de su país y del mundo entero. Lo tenía todo.
Todo, excepto las ganas de acudir a Islandia.
Mientras todos le esperan en Reikiavik, Fischer ya ha comunicado que la bolsa económica propuesta para el match (125.000 dólares de la época, unos 600.000 euros actuales, a repartir entre ambos contendientes) le parece insuficiente. Quiere más dinero, o no jugará. También reclama un porcentaje de los derechos televisivos y de la recaudación de las taquillas. De repente, el paladín se esfuma cuando las democracias capitalistas lo están usando como principal arma propagandística. Está enfadando al mismo público que lo adora. Para los estadounidenses, el campeonato se ha convertido en una cuestión de honor patrio, de defensa de un sistema de vida. Pero para Bobby parece limitarse a lo de siempre: dinero. Nadie puede entender que vaya a dejar pasar esta oportunidad de proclamarse campeón y de transformarse además en el más grande icono de Occidente durante esa etapa de la guerra fría. De no acudir a Islandia, piensan muchos, estaría burlándose de millones de personas que han empezado a seguirlo muy de cerca, confiando en que aseste un sablazo mortal al petulante orgullo comunista.
La ceremonia de inauguración se celebra sin él. Nadie se atreve a asegurar que habrá una final.
El 3 de julio, dos días después de ese acto de presentación al que no se había molestado en acudir, un magnate británico llamado James Slater ofreció 125.000 dólares de su bolsillo para doblar la bolsa del premio, enviando un telegrama a Bobby que decía algo así como «Ahí tienes el dinero. Ahora ve y juega».
Horas de tensión insoportable
En cuanto supo que el premio económico se había doblado, para alivio de todos, Fischer abandonó su refugio y voló a Islandia. A su llegada, en el aeropuerto, lo aguardaba una excitadísima multitud. Pero Bobby estaba ya sumido en un intenso estado de concentración, así que se metió en un automóvil sin mediar palabra y se esfumó con dirección a la vivienda que tenía designada. Su tumultuosa aparición contrastaba con la anterior llegada de Boris Spassky, quien había firmado autógrafos y se había dejado agasajar por los admiradores, pero que había despertado mucha menos expectación. Spassky, aun siendo el campeón, era un virtual desconocido para muchos ciudadanos más allá de las fronteras soviéticas. Bobby, el aspirante, era la gran estrella.

Decíamos que durante 1971 Fischer había mostrado un nivel de juego insultante, transformándose en una figura bigger than life. No solamente era cuestión de fama: las recientes demostraciones del americano proporcionaban buenos motivos para que Spassky estuviese preocupado.
Lo que más molestaba a Boris Spassky, sin embargo, no era el nivel de juego de Fischer, sino la excesiva politización del evento. Él se consideraba un patriota, pero no un comunista; era de los pocos Grandes Maestros que no pertenecía al aparato del PCUS. Él estaba en Reikiavik para disputar un título deportivo, no para dirimir el equilibrio geopolítico de las dos superpotencias, por más que la prensa mundial estuviese empeñada en calificar el enfrentamiento en términos casi bélicos. Dicho de otro modo: Spassky estaba harto de la presión política y mediática. Durante el último año, las autoridades soviéticas no lo habían dejado en paz. El obsesivo mensaje del Kremlin era siempre el mismo: hay que ganar a Fischer, hay que ganar a Fischer.
Aquello terminó siendo contraproducente. Spassky había preparado cuidadosamente el match, pero empezó a cansarse de que todo el sistema soviético pareciera descansar sobre sus espaldas y, ya antes de la final, demostró su hastío con síntomas de rebeldía que preocupaban a sus preparadores y, por extensión, al politburó. Un buen ejemplo de su actitud: se le buscó un sparring adecuado para jugar una serie de partidas preparatorias, el jovencísimo y prometedor talento Anatoly Karpov —futuro campeón mundial, como todos sabemos—, cuyo juego recordaba al de Fischer en muchos aspectos. Karpov había modelado su juego estudiando las partidas de Bobby. Aun siendo un producto prototípico de la fábrica soviética de talentos, era uno de los primeros espadas de una nueva generación de jugadores «fischerianos», que habían asimilado el paradigma del neoyorquino. Por esto, el juego «posicional activo» de Karpov lo convertía era un sparring ideal para Spassky, ya que era precisamente ese estilo el que definía al propio Fischer. Pero Spassky recibió con desgana la noticia de que debía medirse a Karpov. Consintió en jugar una partida contra él; la ganó con facilidad y decidió que ya tenía suficiente. Un asombrado Karpov comunicó al equipo de entrenadores que el campeón no tenía intención de jugar ninguna otra partida de preparación contra él. Nadie pudo hacer que cambiase de opinión. Como seguía siendo campeón mundial, era intocable, pero su actitud de visible desidia resultaba muy preocupante para las autoridades moscovitas. Spassky no estaba haciendo amigos en el Kremlin. Con el tiempo, pagaría su precio por ello.
Spassky también lamentaba ser el único hombre a quien Fischer no había doblegado todavía, porque eso era un motivo más que lo convertía en el último soldado encargado de defender la trinchera soviética frente al huracán de Brooklyn. Tal vez Fischer, por su fogosa personalidad, estuviese acostumbrado a lidiar con tensiones, enfrentamientos y presiones externas en todo tipo de competiciones. Pero aquello no iba con Spassky. Él era un ajedrecista, no un político, ni un militar. Era un tipo tranquilo y extremadamente gentil, para quien el ajedrez era un civilizado juego entre gente educada. Difícilmente podía sentirse feliz en mitad de aquel ambiente bélico.
Bobby tampoco se encontraba cómodo con tanta politización. Al igual que Spassky, evitó cuidadosamente caer en el juego ideológico. No le gustaba que se presentase la final como una disputa entre superpotencias en la que se había convertido. Paradójicamente, los dos protagonistas del evento que tenía en vilo al mundo eran los únicos que no tenían intención de calificarlo como una batalla política. Dos ajedrecistas que, además, habían mantenido siempre una buena relación personal. Y ahora aparecían retratados como enemigos, encabezando, muy a disgusto, una guerra que amenazaba con descontrolarse hasta hacer del campeonato una experiencia desagradable y torturante. El estado de nervios de ambos contrincantes era delicado. No es de extrañar. Rara vez, si es que alguna, han estado dos deportistas bajo semejante escrutinio por parte de todo el planeta. Lo quisieran o no, Bobby Fischer y Boris Spassky tenían la guerra fría en sus manos. Absurdo, pero cierto.
Tras muchas vicisitudes y habladurías, con un Fischer que pasaba casi todo el día recluido en la casa que se la había asignado, pudo comenzar el campeonato. El 11 de julio de 1972 iba a disputarse la primera partida. La final consistiría en una serie de 24 partidas, o menos, si alguno de los contrincantes alcanzaba los 12’5 puntos. Un empate a 12 puntos permitiría que Spassky retuviese la corona. Era el momento más importante en la vida de Bobby Fischer. Llevaba soñando con el título y esforzándose de manera obsesiva para conseguirlo, desde que era un niño solitario moviendo unas piezas baratas en su diminuto apartamento neoyorquino.
Primera partida: el primer shock
Cuando participas en un torneo normal, puedes disfrutar jugando al ajedrez. Pero en el campeonato mundial las emociones negativas se imponen sobre las positivas porque quieres aniquilar a tu oponente. Así es el campeonato mundial. Además de creatividad, el campeón del mundo debe tener instinto asesino. (Boris Spassky)
Todo está preparado en el impresionante pabellón Laugardalshöll de Reikiavik. Un espectacular escenario para un evento espectacular. Sobre la mesa, un tablero diseñado según exigencias de Fischer y un juego de piezas Staunton, solicitado también por él. Campeón y aspirante se sientan ante la mesa. Ambos tienen una expresión grave. Comienzan a jugar. El mundo entero está mirando.
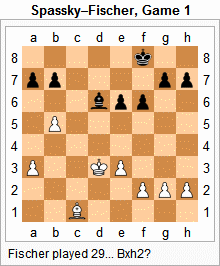
Spassky, con blancas, mueve primero. Fischer responde con la defensa Nimzo-India, una habitual de su repertorio. No hay sorpresas. El campeón se muestra cauteloso y a la expectativa. El aspirante también. Fischer se apresura a simplificar el juego para llegar lo más rápidamente posible a una fase final con pocas piezas, lo cual es su gran especialidad. Quiere evitar un medio juego complejo en cuyos intrincados vericuetos el imaginativo Spassky se movería como pez en el agua. El ruso, sin embargo, no se resiste a la simplificación y también parece contentarse con un juego tranquilo. La partida transcurre igualada y, cosa previsible en una primera toma de contacto, se encamina a un empate técnico. Después de solamente 28 movimientos, cada uno de los rivales se ha quedado con su rey, un alfil y seis peones. Son unas tablas de manual. Parece haberse llegado a un punto muerto y todo el mundo espera la firma del empate para que los contendientes se retiren a sus aposentos, donde se mentalizarán de cara a una segunda partida en la que, muy probablemente, comenzarán de verdad los fuegos de artificio (y comenzaron, a pesar de que esa segunda partida no llegaría a jugarse nunca… pero ya llegaremos a eso). Con un título tan importante en juego, ninguno de los dos parece querer arriesgar demasiado nada más empezar. Mejor utilizar la primera partida para acostumbrarse al entorno, para comprobar si el rival ha venido tan preparado como se le supone. Lo propio en la batalla inaugural es mostrarse conservador y evitar, sobre cualquier otra cosa, cometer errores.
Y entonces Fischer lo hace. Nadie sabe por qué. Nunca nadie ha entendido qué pasaba por su cabeza cuando lo hizo. Pero, contra toda lógica aparente, sacrifica un alfil a cambio de dos peones, en una jugada inexplicable que parece más el error de un principiante que la jugada de un Gran Maestro de talla mundial. Spassky, aun sin demostrarlo —su rostro suele ser bastante hierático—, se queda atónito. Los analistas no saben decidir si están asistiendo a una genialidad que todavía no pueden comprender o a un fallo garrafal que resultaría todavía más difícil de explicar. Los corresponsales hierven de excitación y el público trata de captar la esencia de la jugada. Aquello va a convertirse en una gran noticia, porque nadie hubiese imaginado semejante e innecesario golpe en mitad de una partida que estaba siendo muy reposada, muy de empate. El presidente de la federación islandesa lo resume con agudeza: «un único movimiento y vamos a salir en todas las portadas del mundo».
La jugada no es una genialidad. Es, de hecho, un error. Y un error demasiado grueso como para creer que a Fischer se le ha podido escapar por las buenas. ¿Qué pretende con esa jugada? Unos piensan que su intención era confundir a Spassky, obligándolo a pensar más de la cuenta, a gastar energías y minutos de su reloj preocupándose en vano por las posibles consecuencias de aquella jugada inútil. Otros creen que Fischer se negaba a firmar unas tablas que parecían cantadas y que, para evitar el empate, decidió lanzarse a una táctica suicida con la esperanza de que la presión del momento doblegase a Spassky. Y otros, como Kasparov en su famoso análisis de la partida, creen que los nervios le jugaron una mala pasada a Fischer, llevándolo a un cálculo erróneo que le hizo ver una continuación fantasmal hasta la victoria que únicamente existía en su cabeza. En fin, nunca sabremos cuál era la intención del estadounidense o si de verdad aquello era un error monumental. Él mismo nunca lo aclaró. Pero hizo aquella jugada y Spassky se limitó a intentar sacar partido de la situación, sin tomar grandes riesgos. Pronto las cosas parecían decididas a favor del campeón.
Aun con la partida aparentemente perdida, Bobby continuó disputándola con su combatividad habitual y llegó, incluso, a rozar una pequeña posibilidad de obtener un empate. Pero la situación de inferioridad en que él mismo se había puesto no era algo que todo un campeón mundial fuese a desaprovechar. Bobby tuvo que rendirse. 1-0 para el ruso. Spassky le ha derrotado una vez más. Fischer se levanta, estrecha con brevedad la mano de su rival y se esfuma veloz del escenario, como acostumbra a hacer cuando sufre una dolorosa derrota. Parece dejar a un titubeante Spassky con la palabra en la boca. Al día siguiente, la prensa mundial hace cábalas sobre el extraño movimiento del estadounidense. Muchos, en la línea de Kaspárov, lo achacaron a los nervios. Otros muchos pensaban que Fischer seguía sintiéndose inferior a Spassky (aunque Bobby jamás hubiese expresado abiertamente ese sentimiento, más bien al contrario) y aquel error tremebundo era un producto de ese complejo de inferioridad. Otros pensaban que la culpa era de las ansias de evitar un empate y ganar a toda costa. En fin, todo especulación.

En lo que no se habían fijado fue en un detalle que parecía sin importancia, quizá por que era la conducta habitual en Fischer, pero terminaría adquiriendo una relevancia enorme. Durante aquella primera partida, mientras estaba sentado esperando la jugada de Spassky, Bobby se había girado en su sillón para mirar directamente a una de las cámaras que grababan el evento. Después se había levantado para decirle algo al árbitro. ¿Qué sucedía? Pues que al parecer le molestaba el ruido del motor de aquellas cámaras. Una de tantas quejas que Fischer hacía siempre a los organizadores. O no…
Comienza la guerra psicológica
Antes de empezar la segunda batalla, Fischer pidió que se retirasen las cámaras del recinto. Los organizadores se negaron, aludiendo que él parecía ser el único individuo de todo el pabellón al que molestaba su sonido, o que lo captaba siquiera. El americano insistió: había que retirar las cámaras. Los islandeses volvieron a negarse.
Y Fischer, como contestación, no acudió a la segunda partida.
A la hora señalada, volvía a haber una silla vacía en el recinto, como en la fiesta de presentación. Spassky se vio obligado a esperar durante los 60 minutos que, según el reglamento, deben transcurrir para descalificar a un jugador por incomparecencia. El rostro del ruso parecía inexpresivo, como de costumbre, al menos a ojos del público. Sin embargo, quienes lo conocían bien sabían que, en realidad, estaba siendo consumido por los nervios. Los miembros de la delegación soviética empezaron a temer, y con toda la razón, los efectos demoledores que las inesperadas maniobras de Fischer podían tener sobre el ánimo de Spassky. Imagínese la situación, amigo lector: usted es el campeón mundial, está defendiendo (a su pesar) el orgullo de su país y de todo un gigantesco sistema político, con toda la prensa planetaria registrando cada uno de sus gestos, con las cámaras de televisión enfocándolo en directo y el KGB soplándole en la nuca. Y usted se pasa toda una larga hora sentado en solitario ante el tablero, o paseándose por el escenario, sin saber si su contrincante aparecerá. La incertidumbre convirtió aquellos sesenta minutos en una interminable agonía para Spassky.
Tras una espera interminable —qué cierto es aquello de que «el tiempo es relativo»— se llegó por fin al momento de la descalificación y el árbitro decretó la derrota de Fischer por incomparecencia: 2-0 para Spassky. Sobre el papel, aun a falta de veintidós partidas, parecía una ventaja difícil de remontar para el americano. Sobre todo frente a un jugador tan sólido, flexible y lleno de recursos como el campeón mundial. La mayoría de corresponsales y expertos coincidía en que era ya muy difícil que Bobby le diese la vuelta al marcador. En teoría, era una muy buena noticia para Spassky. Apenas sin esfuerzo, contaba con una ventaja que bien podría ser definitiva, y que conservaría limitándose a evitar cometer errores graves durante el resto del match. En la delegación rusa, sin embargo, no se mostraban demasiado tranquilos. Sabían que Boris Spassky estaba muy agitado y que aquello no se parecía en nada al campeonato pacífico que le hubiese gustado disputar.
Conociendo el historial de Bobby Fischer, muchos temen que abandonase Islandia en ese mismo instante (y parece ser que estaba dispuesto a hacerlo). En la Casa Blanca están tan preocupados que Richard Nixon ha dado una orden al asesor de seguridad nacional y figura clave en Washington, Henry Kissinger. Quiere que telefonee a Fischer y le persuada, aunque la final parezca perdida, a continuar defendiendo el honor patrio frente a la URSS. La Casa Blanca no quiere que Fischer abandone. A esas alturas, Washington considera inaceptable que se someta a su país a una humillación urbi et orbi. Perder es una cosa; abandonar es mucho peor. Cuentan que la llamada telefónica impresionó a Fischer, quien se supone finalizó la conversación en tono casi marcial, respondiendo un «sí, señor» a las exhortaciones del astuto y convincente Kissinger. Aunque el detalle casa poco con la actitud habitual de Bobby, así es como se narra la anécdota. Sea como fuere, el genio de Brooklyn decidió permanecer en Islandia. Eso sí, continuaba negándose a jugar en presencia de aquellas cámaras.

Los organizadores llamaron a un experto en acústica de la Universidad de Reikiavik para que midiese las emisiones de ruido de las dichosas cámaras. El experto examinó el sonido con sus aparatos y concluyó que no entendía cómo podía molestar a Fischer, que no era posible que lo distrajese del juego. La organización, pues, siguió negándose a retirarlas. Hacerlo significaría renunciar a un valiosísimo registro gráfico del acontecimiento. Entonces, Bobby exigió jugar la tercera partida en otro escenario, una habitación aislada. Una medida excepcional que un jugador puede solicitar en caso de sentirse agobiado por el ambiente, pero que parecía inapropiada en ese caso porque nadie, excepto él, consideraba inadecuado el escenario oficial. La organización preguntó a Spassky si consentía en jugar la tercera partida de manera aislada, sin público, en una sala de ping-pong.
Todos los miembros de la expedición soviética —entrenadores, asesores, etc.— suplicaron a Spassky que se negase a jugar aquella tercera partida bajo las condiciones marcadas por Fischer. Es más: le rogaron que abandonase el campeonato y regresara a la URSS, dado que el estadounidense estaba desbaratando el torneo con sus irracionales exigencias. Si Spassky se marchaba, la FIDE difícilmente se atrevería a quitarle el título, porque había sido Fischer, y no él, quien se había negado a jugar en condiciones normales. Todo el mundo conocía ya el dilatado historial de peleas entre Bobby y los organizadores de torneos varios. Spassky podía irse sabiendo que seguiría siendo campeón. De un modo u otro, el abandono en señal de protesta de Spassky dejaría en mal lugar a su caprichoso rival. Pero Boris Spassky no escuchó los sabios consejos de su entorno. No quiso irse. Se prestó a jugar la tercera partida. ¿Que Fischer quería hacerlo en una habitación aislada? De acuerdo.
Se mire por donde se mire: una mala decisión.
La debacle psicológica del campeón
Llegado este punto, quizá sea momento de hablar acerca de la personalidad de Boris Spassky, sin lo cual no podrían entenderse las discutibles aunque generosas decisiones que tomó en tales circunstancias. Si bien la prensa occidental lo presentaba como el perfecto estereotipo de ajedrecista ruso y típico producto de la factoría soviética —frío, distante, maquinal—, y si bien su rostro inexpresivo ponía la tarea fácil a la propaganda del bando contrario, lo cierto era que el auténtico Spassky no se correspondía en absoluto con esa imagen. Incluso podría decirse que,, si en Occidente se lo presentaba de aquel modo se debía más al desconocimiento que a las dobles intenciones políticas.
Boris Spassky era un caballero, en toda la extensión de la palabra. El Spassky de la vida real no podía parecerse menos al Spassky de los periódicos. No estaríamos exagerando en absoluto si afirmásemos que fue uno de los competidores más nobles que han pasado por el mundo del deporte. Era un individuo sensible y bienintencionado, cuya honradez llegaba a extremos contraproducentes para sí mismo. En aquel mismo momento, antes de la tercera partida, podría haberse marchado con todas las ventajas: muy probablemente retendría el título y además recibiría el apoyo oficial del Kremlin, algo nada desdeñable, teniendo en cuenta que por entonces Mark Taimanov seguía siendo un paria en la URSS como consecuencia de su derrota ante Fischer. Abandonando Islandia, el campeón mundial se ahorraría toda clase de problemas y se quitaría de encima una final que estaba adquiriendo tintes muy desagradables. Su delicado espíritu estaba viniéndose abajo, así que tomar un avión a Moscú era la opción más beneficiosa para sus intereses. Y nadie lo hubiese criticado, ni siquiera en Occidente. En aquel instante, incluso los medios estadounidenses estaban hartos de Fischer y hubiesen entendido que Spassky dijese «ahí te quedas».
La visión del deporte como una competición entre caballeros le impedía a Spassky retener su título en los despachos, sin embargo. Eso le parecía indecoroso e innoble. Él quería competir sobre el tablero. Con todo lo que había en juego y con las consecuencias que podría tener para su vida personal una derrota ante Bobby, el ruso hizo gala de una nobleza que rayaba en la insensatez.
Desesperados, los miembros de su equipo intentaron otra medida: si Spassky no quería marcharse de Islandia, al menos podía negarse a jugar la tercera partida en una sala de ping-pong. Es más, podía no presentarse y dejar que le concediesen un punto gratis a Fischer: no solamente seguiría por delante en el marcador`, sino que anularía la ventaja psicológica que Bobby estaba obteniendo a raíz de los acontecimientos. Si Spassky se sentía mal por el punto fácil obtenido en la segunda partida, devolviéndolo recuperaría el bienestar y dejaría claro que estaba molesto con un Fischer que siempre intentaba imponer sus propias condiciones. Era una buena propuesta. Muy buena, y muy inteligente. Tampoco esta vez hubo manera de convencerlo.

El campeón, para desmayo de los suyos, se prestó a jugar la tercera partida en aquella sala que contaba con la única presencia del árbitro y un circuito cerrado de televisión (muy silencioso; Fischer no pareció percatarse de ningún ruido). Era aquel un entorno alienígena para un ajedrecista profesional. Aunque no tanto para Fischer, claro, que llevaba comportándose como un alienígena desde sus comienzos. Lo peor para Spassky fue que. accediendo a los deseos de Fischer, se cargó con una losa psicológica que marcó toda la primera mitad del match. Bobby se había salido con la suya. No pareció tener problemas para concentrarse en aquella extraña situación, pero Spassky estaba mentalmente tocado. Jugó mal, muy por debajo de su verdadero nivel. Y perdió.
El campeón seguía por delante pese a todo, 2-1, pero el revuelo organizado le había minado la concentración y tardaría en recuperarse. Era evidente que no estaba al cien por cien. Por eso, nadie aplaudió la primera victoria de Bobby sobre Spassky en toda su carrera profesional. No había motivos. Incluso los medios estadounidenses tenían que admitir que el pobre Boris estaba en una situación delicada. Aquella partida fue un punto negro en la final: aunque Fischer había planteado una novedad teórica interesante y atrevida —permitiendo aque Spassky atacase su enroque, medida muy heterodoxa y arriesgada para lo habitual en el estilo de Fischer—, todos tenían claro que el campeón había perdido a causa de su estado mental y que, en otras condiciones, podría haber luchado con más energía para intentar obtener el tercer punto.
Tal y como los expedicionarios soviéticos habían temido, los nervios de Spassky fallaron. Los rusos empezaron a acusar al genio de Brooklyn de haberse embarcado en una guerra psicológica para desestabilizar al campeón. Era bien sabido en el mundillo que Spassky no poseía el carácter pétreo de un Petrosian, por ejemplo. Quizá protestaba oficialmente ante la conducta de Fischer, pero siempre terminaba plegándose a sus manejos. Un campeón que, de tan bondadoso, podría decirse que era tonto (en el buen sentido, claro está).
La cuarta partida volvió a disputarse en el escenario principal después de que fuesen satisfechas varias de las exigencias de Fischer, como la retirada de las cámaras (debido a lo cual, hoy apenas tenemos imágenes de aquel importantísimo evento) o el vaciar varias filas de asientos del público. Por cierto, en aquella partida Fischer llegó tarde, algo acostumbrado en él, pero que no sentó nada bien al campeón. Spassky planteó una novedad teórica que había preparado en casa junto a su equipo, algo que sin duda sorprendió a Fischer y bien pudo haberle valido al ruso su tercer punto, con lo que casi se hubiese asegurado retener la corona. Pero a Spassky nunca le había gustado memorizar largas líneas de movimientos antes de las partidas, en parte por pereza y en parte porque le parecía indeseable ganar «de memoria». Prefería confiar en su intuición. Ya antes de la partida, había dicho a sus preparadores que no necesitaba aprenderse todas las variantes sino las más importantes. Dijo que, en el caso de que Fischer plantease alguna nueva variante, «ya encontraré la solución sobre el tablero». Sin duda, aparte de su agitación nerviosa, en esa partida Spassky pecó por exceso de confianza. Le hubiese bastado con estudiar a fondo la estrategia para doblegar al estadounidense.
Una vez sobre el tablero, no halló el camino a la victoria, como había previsto. Incluso partiendo con ventaja gracias al análisis previo y el factor sorpresa, se encontró con una ágil defensa de Fischer y pagó la falta de preparación. Tuvo que contentarse con firmar un empate en una partida que, casi desde antes de empezar, había parecido ganada. 2’5-1’5. Spassky se dio cuenta de que había malgastado un valioso cartucho por culpa de su tendencia a no estudiar lo suficiente. Aquello le afectó mucho.
Llegó a la quinta partida muy desconcentrado, incluso desmoralizado, aunque iba por delante en el marcador. Eso sí, esta vez fue él quien apareció tarde: por una vez, quiso devolverle el gesto al rival y esta vez fue Fischer quien, suponemos que confuso y nervioso, tuvo que esperar varios minutos ante el tablero. La jugarreta funcionó: Bobby aprendió la lección y ya no volvería a retrasarse ni una sola vez durante el resto del match. En eso consistió la única y casi insignificante victoria psicológica del campeón. Porque, por lo demás, Spassky no estaba con sus cinco sentidos en el juego: en el vigésimo séptimo movimiento cometió un tremebundo error que le costó la derrota, un error que llevó a los aficionados y analistas a soltar una exclamación casi de dolor físico. Resultaba muy evidente que el campeón continuaba jugando por debajo de su nivel. Fischer acababa de igualar el marcador a 2’5 puntos, aunque su juego todavía no había convencido a nadie. Mucha gente estaba molesta por su conducta y no pocos, incluso en Occidente, empezaban a apiadarse del pobre Spassky, que con sus malas partidas ya no podía ocultarlo: tenía ante sí un pesado trabajo, la pugna por recuperar la compostura.
Bobby Fischer necesitaba hacer algo que recordase al mundo por qué estaba allí, en la final. Había importunado a todos con sus manías y había obtenido un par de victorias muy poco convincentes frente a un rival claramente desorientado. Poca cosa para el hombre que durante 1971 parecía haber llevado el ajedrez a otro nivel. Las simpatías hacia el aspirante se estaban esfumando con rapidez. La prensa soviética no dejaba de denunciar con acritud —y también con bastante carga de razón— la manera en que Bobby estaba desnaturalizando el campeonato. Aunque hubiese anulado la ventaja inicial de Spassky y tuviese ya un empate a puntos en el marcador, el prodigio estadounidense había comenzado el match decepcionando a todos. Si quería inscribir su nombre entre los grandes de la historia del ajedrez iba a necesitar algo más que unas discutibles victorias basadas en la debilidad psicológica de su rival. Tenía que empezar a jugar como un grande. De lo contrario, incluso aunque obtuviese el título, nadie iba a querer reconocerlo como el grande del ajedrez que sin duda era.
… y entonces llegó la sexta partida.


Pocas veces suelo decir esto, pero esta serie de Bobby es EXTRAORDINARIA. La espero todas las semanas, revisando varias veces al día si está ya «arriba» la nueva entrega. Felicitaciones de todo corazón. Desde Chile
El artículo te pone tenso y por esa razón me he sorprendido varias veces recordando a mí mismo que ya sé perfectamente el resultado de la contienda histórica. E.J. Rodríguez es el Bobby Fisher de los articulistas (sin las astracanadas del neoyorkino, claro).
Si las dos primeras victorias de Fischer fueron poco convincentes, ¿qué calificativo le daremos a las de Spassky si una fue por un error pueril del rival y otra por incomparecencia?En ajedrez, sin errores, todas las partidas serían tablas.Spassky estaba confiado porque el laboratorio soviético había analizado y refutado las líneas habituales de Fischer,como ocurrió en la cuarta partida con su variante favorita contra la Siciliana, y de ahí que el norteamericano jugase aperturas inusuales que el ruso no había entrenado.
Es una serie digna de otra serie, pero en ese caso audiovisual.
Ignoro si ha hecho ya.
Excelente artículo, se lee como novela.
Es la primera vez q leo su artículo,su escritura es apasionante!
Es un análisis desde el punto de vista de un izquierdista , afín a las ideas pro soviéticas . Un verdadero horror . Hoy a cualquiera se le ocurre escribir y tergiversar las cosas a su antojo .
Creo que es bastante objetivo el artículo, Spaskys fue superado psicológicamente, no se recuperó nunca, lástima que no se dió el Macht Fischer-Karpov algunos dicen que ganaba Fischer, creo que no, no había jugado una partida oficial en los últimos 3 años y eso en ajedrez no se perdona y Karppv estaba muy bien preparado, empezó a poner condiciones ridículas que nadie aceptaría, no estaba seguro de poder vencer a Karpov, mucho se habla de la genialidad de Fischer, pero Kasparov ha sido el mejor jugador de la Historia, y el mayor genio dicho por Botwinit es Capablanca, y Botwinit fue entrenador de Kasparov.
No me pierdo ningún artículo de esta maravillosa serie sobre el frenético y excéntrico pero también genial Robert Fisher.
Pingback: Cuando Joe Louis tuvo que decir: «América tiene cosas malas, pero no es Adolf Hitler quien las va a arreglar»
Pingback: Por qué los rusos han sido tan buenos jugando al ajedrez
Pingback: Leontxo García: «Bobby Fischer era una persona muy culta, pero fue influido negativamente por antiguos nazis cuya compañía frecuentó»
Pingback: Del proyecto chino «Gran Dragón» en los 70 para dominar el ajedrez a Ding Liren
Pingback: Bobby Fischer contra Spassky, el choque de titanes que llevó la guerra fría al ajedrez
Pingback: Jeffries vs Johnson, blanco contra negro; el origen de la expresión «la gran esperanza blanca»